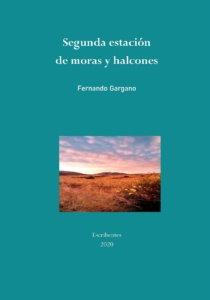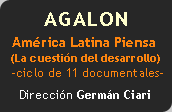Sociedad
Malestar en tiempo de pandemia
Por Juan Manuel Vera
juanmvera1@gmail.com
(*) El autor forma parte del consejo editorial de la revista española Trasversales http://www.trasversales.net/ Ha publicado numerosos textos sobre la obra de Castoriadis y sobre temas políticos, históricos y sociales.
Sólo el tiempo dirá si en estos meses, entre tanta desolación, también han madurado nuevos deseos sociales que se expresarán en formas impredecibles de creación social. ¿Veremos, ahora, de otra manera la gran catástrofe en curso del cambio climático? ¿Se entenderá mejor la necesidad de un cambio radical del modelo de producción, consumo y vida?

Escribir sobre la pandemia me genera una dificultad personal. La reflexión abstracta sobre el malestar de estos tiempos corre el riesgo de difuminar lo esencial. Y no querría olvidar en ningún momento que los protagonistas fundamentales de esta situación son las víctimas, los enfermos y los fallecidos, los que han pasado por los hospitales y los que no han llegado a ser atendidos en ellos, los ancianos semiabandonados en residencias, los pacientes recuperados, pero con secuelas, los que han visto desaparecer sus medios de trabajo y de vida… los que pasarán por esas experiencias en las próximas semanas y meses.
Pero también hay que evitar algunas tentaciones intelectuales. La tentación displicente nos lleva a considerar la pandemia como un mero intervalo, un paréntesis que, una vez que transcurra, nos devolverá a la situación anterior. La vida interrumpida volverá a ser vida. Es cierto que todos, en algún momento, hemos tenido esa sensación. Sin embargo, es una percepción peligrosamente errónea. Este tiempo también existe, también es vida. En realidad, nada se ha detenido. Ni nuestro reloj vital que inexorablemente, célula a célula, lleva al agotamiento de nuestros días, ni tampoco el tiempo social. El mundo neoliberal sigue su curso, con sus valores y sus poderosas imágenes individualistas y economicistas. No nos engañemos, este tiempo es tiempo, no son puntos suspensivos, tiene sustancia. Para bien y para mal. La realidad no se ha disuelto, simplemente ha cambiado su forma. Una interrupción parcial de la socialización y la ralentización del desenvolvimiento económico no han detenido el curso del tiempo.
La tentación metafórica nos induce a considerar la pandemia como una mera representación de los males de nuestros tiempos, difuminando así su sustancia propia. Olvidar las víctimas reales y cotidianas para pensar abstractamente en la época. Algunos reflexionan sobre la pandemia como una fuente de enseñanzas que puede ayudar a alimentar un mundo mejor. No comparto esa forma de ver las cosas. Las catástrofes no me parecen una fuente que alimente la creación social. No creo en los efectos catárticos de esta situación.
En general, desconfió de todos aquellos que piensan que del dolor y los desastres surgen cosas buenas. A lo largo de la Historia parece ser mucho más verdadero lo contrario. El mal produce mayor mal. El dolor produce más dolor. El abandono mayor soledad. La precariedad más indefensión.
En el siglo veinte se consideró a la guerra como un fermento de la emergencia de una nueva sociedad. Entre los que así pensaron estuvo Lenin, que veía la guerra como la puerta hacia la revolución. Pero la cruda verdad es que desde la muerte y el dolor no se construye nada humano y potente. Las revoluciones que nacen de las guerras parecen coletazos de la violencia bélica. Las revoluciones que se convierten en guerras destruyen, tal vez inevitablemente, sus originarias fuentes humanas.
Es cierto que una pandemia no es una guerra y que los sufrimientos que nacen de ella tienen una procedencia distinta: un virus que nos recuerda que, como seres vivos, somos parte de esa naturaleza viviente que el capitalismo pretende ocultar. Me cuesta pensar que las consecuencias sociales de esta pandemia alimenten un mundo mejor. Es desde una versión disfrazada del ideal cristiano de la redención desde donde se alienta esa esperanza, en busca de un sentido a lo que no lo tiene.
Lamentablemente, el sufrimiento, todo sufrimiento, es en vano. Los estertores y las agonías no generan esperanzas. De esta pandemia no va a nacer necesariamente un mundo mejor, de hecho, me parece más probable -salvo que se produzca una enérgica reacción social- que sea convertida en una experiencia más del mundo neoliberal y que contribuya (como ya lo está haciendo) a más desigualdad, más precariedad, más insolidaridad.
No, no estamos ante un anuncio del final del capitalismo devastador, del feroz neoliberalismo. No hay nada que indique que se va a abrir necesariamente una nueva etapa de mayor solidaridad social, protección a los débiles, respeto a la naturaleza, sanidad pública universal. ¿Podría ocurrir? Claro, todo es posible. Pero, insisto, los indicadores más negativos son, al día de hoy, más luminosos que los contrarios.
Salud pública
Ante lo imprevisto necesitamos palabras. Palabras para comprender, para entendernos, para pensar cómo actuar. Y el primer vocabulario con que nos hemos encontrado en estos meses fue vigorosamente ajeno porque pertenecía a lenguajes sanitarios y epidemiológicos.
Creemos saber sobre los estragos de las epidemias del pasado, aunque en Europa nos pensábamos a salvo de ello. Vivíamos convencidos de que eran cosas de otras épocas, de otros lugares, lejanos y pobres, de otros. Por ello, al leer La peste veíamos en la obra de Camus los aspectos alegóricos, que ahora se nos revelan poco fecundos frente a su relato directo e inmediato de los confinados, de sus tristezas y soledades, de las acciones humanas nobles que se pueden producir en las peores condiciones.
Partamos de una cuestión elemental: la salud pública es el primer bien común que una sociedad debe proteger. La salud pública es, por esencia, un asunto de la comunidad, es decir, de todos, en cuanto parte de la misma. Eso lo han sabido los seres humanos desde la antigüedad, cuando se han adoptado medidas para afrontar pestes y otras epidemias. Y por ese mismo motivo, los servicios de salud deben ser en todo momento -y todavía más cuando se producen crisis sanitarias- considerados como un bien común, con servicios públicos financiados generosamente, gestionados transparentemente y sometidos al control de la comunidad.
El corolario natural de considerar la salud pública como un bien común es que las medidas necesarias para cumplir sus demandas deben concebirse como obligaciones cívicas, es decir obligaciones de todos y cada uno, que se deben cumplir obligatoriamente porque todos somos parte de la comunidad que se protege. Y, por supuesto, esa misma comunidad debe adoptar todas las medidas necesarias para que se cumplan las medidas sanitarias que protegen a la comunidad frente al riesgo, en este caso, el virus de la covid.
En estos meses el concepto más repetido en España no ha sido el de obligación cívica sino el de responsabilidad individual. La responsabilidad individual de los contagiados para aislarse, la de los establecimientos públicos para cumplir las normas, la de todos para cumplir las recomendaciones sanitarias de distancia, mascarillas e higiene…
En una sociedad infectada por los valores neoliberales las cosas se ven frecuentemente de esa manera. La expansión de comportamientos que trasladan, a todos los ámbitos, reglas basadas en la competencia individual y la gestión empresarial, generan subjetividades convergentes. El neoliberalismo ha construido una lógica social potente de un individualismo extremo que expresa una nueva e inestable mutación histórica del capitalismo. Y en el mundo neoliberal sólo hay individuos, que ahora se dice que deben ser responsables, pero tiende a desvanecerse la idea de una comunidad humana de la que todos somos parte.
El tiempo neoliberal en el que vivimos es el que produce gobernantes como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Vladimir Putin o Boris Johnson, cuyas decisiones responden a la lógica economicista de la época y a los valores predominantes en las de élites de nuestra sociedad y de las oligarquías que manejan el poder. La vida humana vale poco frente al negocio.
Conozco muy directamente de lo que estoy hablando, En el lugar en que vivo, la Comunidad de Madrid, estamos sometidos a la ineptitud e inacción alevosa de un gobierno plenamente neoliberal, presidido por Isabel Díaz Ayuso, cuyo desprecio por los bienes comunes es ejemplo de la degradación política de nuestras sociedades, que permite que se considere como normales las actuaciones más insólitas y peligrosas para la salud pública.
La privatización de los servicios públicos y la negación de la primacía de los derechos sociales y de las obligaciones cívicas son procesos que se desarrollan conjuntamente. En esas tendencias de la sociedad hay que buscar las causas de la incapacidad colectiva de responder a los retos y peligros que nos amenazan colectivamente, sea esta pandemia o los grandes riesgos de la actual civilización, como son la desigualdad social y los efectos del calentamiento global.
En el imaginario neoliberal resulta inevitable la trivialización de la salud pública porque el bien común se encuentra plenamente subordinado a la lógica del enriquecimiento individual, al reforzamiento del individualismo y a proseguir fomentando la segregación social y la precarización. Esos son los valores hegemónicos de nuestro mundo.
Crisis de palabras
Hay una crisis de las palabras necesarias para expresar el efecto que tiene -en una sociedad global y desigual como la nuestra, de la cual los individuos somos partículas interconectadas- un acontecimiento tan imprevisto y tan brutal.
La primera tentación es indagar en el vestuario intelectual de conceptos para buscar aquella indumentaria más vistosa que permita lucir la presencia de viejas ideas convenientemente retocadas y dispuestas para un nuevo uso. Ahí empiezan los problemas. Vivimos un tiempo de una gran crisis de palabras, como señalaba en un texto Daniel Blanchard. Aquellas que iluminaban el mundo perdieron hace mucho su brillo, su significación, su poder. Cada nuevo acontecimiento, de los que tan pródigamente se han producido en estas décadas del siglo, se convierte en una prueba de esa incapacidad de extraer vida de los armarios viejos. Hay una necesidad universal de palabras para definir las nuevas necesidades, las nuevas luchas, los nuevos miedos. Es un tiempo de malestar social difuso y de inquietud individual. De preguntas sin respuestas. De crisis de palabras.
En plena pandemia seguimos en el mismo mundo desigual y precarizado. Pero la socialización espontánea se ha transformado radicalmente, golpeando nuestra subjetividad. Y también ha golpeado a los grandes procesos de movilización social que se venían desarrollando en los últimos años. No está claro si se han detenido o van a cambiar de forma. Respuestas masivas como las vividas en los últimos meses contra el racismo institucional en Estados Unidos o contra el régimen autocrático de Bielorrusia tenderían a reforzar la idea de que poderosos impulsos sociales siguen presentes. Sólo el tiempo nos dirá si ello es así y nos revelará las formas a través de las cuales va a expresarse la naturaleza espontánea de los movimientos sociales.
Del mismo modo, sólo el tiempo dirá si en estos meses, entre tanta desolación, también han madurado nuevos deseos sociales que se expresarán en formas impredecibles de creación social. Yo no estoy seguro, pero… Sin embargo, intuyo un cambio importante en nuestro subconsciente colectivo. La posibilidad de la catástrofe se ha vuelto actual. Se ha demostrado la vulnerabilidad extrema del mundo global. La catástrofe pasa a formar parte de nuestra visión. Es importante… porque vivimos en una civilización amenazada
¿Veremos, ahora, de otra manera la gran catástrofe en curso del cambio climático? ¿Se entenderá mejor la necesidad de un cambio radical del modelo de producción, consumo y vida?
Nada está escrito. Los acontecimientos son impredecibles, como lo ha sido la pandemia. Pero, al carecer de una bola de cristal, necesaria para todo pensamiento mágico, de cualquier esperanza en un curso histórico sabio y de cualquier fe en un demiurgo: ¿qué camino emprender?
Lo que nos queda es mirar que pueden hacer nuestras manos y nuestras voces y analizar, con racionalidad serena, cuáles son los efectos más probables de los acontecimientos. Hay que hacerlo así y, probablemente, equivocarse.
Podemos expresar deseos, siempre es necesario, pero confundir deseos con realidades es un mal camino. De los malos planteamientos surgen malas respuestas. Ojalá fuéramos capaces de una praxisque extraiga en cada acto, en cada voz, en cada paso, algún elemento que empuje a la posibilidad de una sociedad mejor.
Madrid, 6 de octubre de 2020